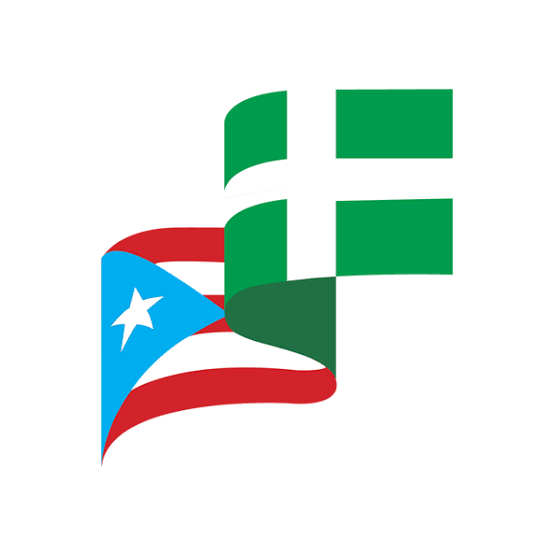
Era el primer año en la penúltima década del siglo pasado y tenía yo apenas diecinueve añitos. Entusiasmado, pues era la primera vez que me hacía elegible para votar, caminé para inscribirme, desde el apartamento de la familia en el condominio Las Américas, en la avenida Central, al lado de la escuela Trina Padilla de Sanz y frente a un inmenso terreno baldía que mucho más tarde fue convertido en parque, hasta las oficinas centrales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), pasado University Gardens. Era una buena caminata, pero nada comparado a lo que estaba acostumbrado a recorrer a pie. Caminaba yo en aquellos días a todas partes; a la iglesia pentecostal a la que pertenecía en Puerto Nuevo, a la IUPI en Rio Piedras, a una librería cristiana que había más allá de Caparra Terrace, de las primeras en una larga lista de centros que venden libros que se han dedicado, hasta el día de hoy, casi medio siglo después, a arrebatar gran parte de mis ingresos. Recuerdo con claridad como le sacaba el jugo a este último largo tramo —el cual también caminaba de regreso bajo el sol del Borinquén urbano—, explorando con detenimiento todos los títulos de todas las tablillas para al final y con no poco dolor y alegría, adquirir tan solo lo que mi escaso presupuesto permitiera. Pensar en la lectura que comenzaría tan pronto llegara a casa invisibilizaba las gotas de sudor. Algunos de esos títulos andan aun hoy conmigo en Las Filipinas. Caminaba también a mi trabajo en Plaza Las Américas, cargando mi uniforme, limpio y planchadito en un gancho, para que no se estrujara y poder estar así presentable en mi puesto en la tienda.
Las oficinas centrales del PIP las veía continuamente, pues estaban prácticamente en mi vecindario. Un considerable edificio de dos plantas, con los grandes símbolos de la institución siempre adornando con orgullo el lugar. Era para mí una especie de meca a la cual no podía evitar mirar con cierta ilusión. Hijo de padres independentistas, ninguna otra fórmula política había jamás pasado por mi cabeza. Al entrar —por primera vez— al edificio y declarar mis intenciones, me ofrecieron una encandilada mirada que no podía ocultar el escepticismo de lo que presenciaban. Yo me sorprendí, pues pensé que lo que hacía era lo que muchos hacían y que recibiría un tratamiento burocrático, un proceso al que ellos estaban acostumbrado a completar. Tanta fue la sacudida de mi presencia, que me llevaron a las oficinas de uno de los ejecutivos del partido, no recuerdo quién, el cual no se cansó en alabar mi iniciativa. En fin, que me ayudaron en mi inscripción, con la alegría de quien les daba algo que hacer ese día, como si mi acción hubiese traído la llama de una muy necesitada esperanza. Al descubrir que regresaría a mi casa caminando se negaron, y en seguido apareció un muchacho de mi edad que con su destartalado carrito, me dio pon. Su nombre, o por lo menos así lo llamaban y así se presentó, era Maje. Un individuo de un corazón inmenso con el cual llegué a compartir una honda amistad a través de los años universitarios, y al cual su sentir profundo por las cosas terminó trágicamente costándole la vida. De los primeros en una larga lista de amigos del alma que partieron a destiempo, dejándome con esta inmerecida longevidad llena de preguntas, penas y maravillas.
En el tramo a mi casa, corto en carro y largo en tráfico, Maje y yo conversamos sin cesar de todo, pero más de política, por supuesto. Recuerdo como si fuera ayer que le pregunté si en estas elecciones el PIP alcanzaría los cien mil votos. En seguida abrió grandes los ojos, se tiró pa’trás y me dice con incrédulo ensueño, “el día que lleguemos a cien mil votos es el día que la independencia de verdad estará a la vuelta de la esquina.”
