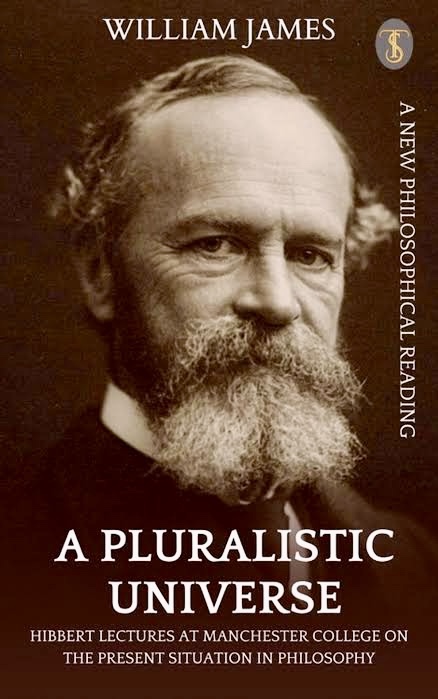
El filósofo norteamericano William James inaugura el siglo XX, así como la primera de sus conferencias en Oxford sobre la condición del pensamiento en su presente, con la idea de que “nuestra era está de nuevo creciendo filosóficamente.” La oración parece implicar que los siglos previos a su tiempo, o por lo menos durante el periodo que concluyó en los finales del siglo XIX, la reflexión intelectual había caído en desuso, y que a su generación le había tocado presenciar un despertar, a tono con el milagro filosófico de la antigua Grecia, el esplendor sistemático del Egipto de los faraones, las culturas mesopotámicas, la espiritual intelectualidad musulmana y el Renacimiento europeo.
Parados con la ventaja óptica que nos dan los comienzos del siglo XXI, nuestra pasada centuria sin duda protagonizó uno de los más álgidos movimientos de la humanidad en el progreso adquirido en prácticamente todas las áreas del conocimiento, además de hacernos ver que el abandono académico del que James se alegraba sus ojos comenzaban a observar en el espejo retrovisor, en nuestros días parace acelerar en colisión directa con nuestro frente. Solo nos resta esperar que esto del avance y retroceso del profundo pensar sea una cuestión de ciclos, y que nuestra mejor apuesta sea la de tan solo esperar, laborando, a que pase el vendaval.
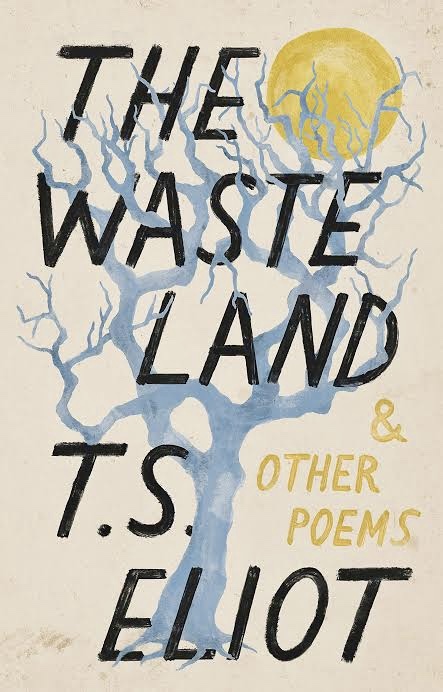
En su poema “La tierra baldía,” Eliot parece hablarnos desde la perspectiva de los muertos, aquellos que ven las cosas desde abajo de la tierra y que, en la revisión de sus recuerdos, experimentan también el crecimiento de unas raíces que, desde sus huesos, sostienen la estructura misma del bosque. Pero nosotros estamos vivos y en nuestra realidad que insiste en volver a un pasado que ya nadie recuerda, celebrando el mismo engaño ya olvidado, aun nos quedan los libros de una historia polvorienta y bien documentada, junta a esa dadora de vida en versos donde el aparente fin se revela como el más fértil de todos los nacimientos.
