
La cuesta de la escuela Parkville en Guaynabo desafiaba la imaginación. Mi mirada quedó atrapada en aquel asfalto, desde la primera vez que la vi, pensando que la falta de tráfico era señal de la imposibilidad de que un automóvil pudiese conquistarla. Recuerdo dilatar mi camino a clases, en la espera del primer vehículo que probara la existencia de aquel pedazo de carretera, como otra cosa que no fuera el resultado de algún pretendiente de ingeniero haberse colado como director de un proyecto diseñado para la repartición de presupuesto gubernamental, entre amigos del entonces secretario de obras públicas. Claro, esta reflexión es tardía y la añado hoy, 46 años después del evento. Aun así, el asombro de adolescente fue real. Caminar cualquiera de sus dos aceras, tanto hacia arriba como hacia abajo, era un reto que necesitaba preparación y práctica. Décadas después la recordaba en los inviernos del noreste norteamericano, cuando los helados pavimentos hacían del caminar sin resbalo, una destreza de impostergable orgullo. Una cuesta como la de la Parkville, jamás existiría en Nueva Inglaterra.
En aquellos juveniles años en donde aun no conducía, aprendí que los fiebrús la usaban para probar sus habilidades con los carros estandar. Pero mi inexistente experiencia al volante me limitada el entendimiento de tal reto. Años después lo vi con claridad, cuando mi primer instructor me hizo apagar el automóvil en medio de una cuesta y probar que lo podía arrancar, desde tan retadora posición. La cuesta de Parkville permanece presente siempre que manejo caminos empinados y, en no pocas ocasiones, procuré impresionar a la que me acompañaba subiendo cualquier cuesta, con mi habilidad para mantener el carro prendido en la pendiente, sin freno ni emergencia, tan solo con la maestría de sostener el balance perfecto, entre cloche y acelerador. Hace mucho tiempo abandoné tales payasadas, pero existe una cuesta en una pequeña ciudad asiática de mi presente que, para aquellos que conocen la manera como se maneja por estos lares, les será sencillo entender como la cuesta de la Parkville persiste fresca en mi memoria.
La mejor manera de enfrentar la cuesta de la Parkville, era por los escalones que, paralelos a esta, existían al otro lado de la verja que dividía la carretera y la escuela. Eran agotadores y por lo regular, una vez se subían en la mañana, se tendía a permanecer el resto del día escolar en la terraza superior, donde estaban los salones de clase.
Lo primero que se encontraba un estudiante, luego del sudor matutino que provocaban los benditos e inevitables peldaños, era un área de recreo que consistían de una pequeña plaza apretada junto a una cancha de baloncesto de un solo canasto, con algunos bancos alrededor. Era regla conocida por los jugadores que, el que dejara ir la bola por las escaleras durante un partido, era responsable de salir corriendo a buscarla con premura, pues si se tardaba, la bola cogía velocidad con la cuesta y había que correrla por varias cuadras, antes de recuperarla. No pocas veces el balón, en alguno de esos piquetes inesperados que producían los escalones, iba a dar a la carretera, produciendo conmociones de tránsito que eran legendarias.
Al final del día escolar, los escalones sabían a bendición, pues no solo eran cuesta abajo, sino que también eran el inequívoco signo de una libertad que abría el resto del día a mi imaginación de adolescente. Una o quizá dos veces por semana, la escuela terminaba para mi primero que para el resto de mis compañeros, pues tenía por costumbre cortar el último período de salón hogar, el cual no contaba para nota y que, hasta el día de hoy, me pregunto cuál sería el administrador que decidió tenderme tan dulce tentación.
El final de los peldaños representaba el principio de una aventura que, a pesar de tener pasos relativamente definidos, estos se daban en el contexto de una caminata de unas dos o tres millas hasta mi casa, en las cual la sorpresa siempre rondaba. Sin embargo, eran sus premeditadas estaciones y rituales, los cuales, por estar en su totalidad determinados por mi mismo, me brindaban placeres que aun entibian el corazón con dulces recuerdos.
La Parkville y el octavo grado representaban mi incursión en la escuela pública, el momento que marcó la debacle económica de una familia que hasta entonces, no había tenido otro consideración diferente a la de costear mis matrículas en escuelas privadas. Ese fue el sello de la nueva clase pudiente del país que, salidos de la montaña y alimentados por los salarios que la educación universitaria brindaba, buscaba demostrar su adquirida posición social con hijos en colegio. Pero la apuesta política del país resultó engañosa, y el sueño de enriquecimiento más allá del salario que el comienzo de un negocio podría traer, pendulaba frente los ojos de mis padres, llevándonos al fracaso de la quiebra financiera y a mi, a lamentar el fin de lo que se había creído, era una educación privilegiada.
El primer tramo de las siete u ocho cuadras que me alejaban de la cuesta de Parkville, camino a casa, también lo acercaban a la esquina con La Esmeralda; avenida desde la que podía ver el colegio de monjas donde hice el año anterior, el séptimo grado. Con los meses abandoné la práctica, pero al principio no podía evitar visitar los portones del antiguo colegio y saludar a los viejos compañeros, así como a las queridas maestras. No todas moraban en el buen recuerdo. Supe vivir favoritismos y desprecios sin disimulo, de maestros que en estos tiempos encontrarían más difícil ejercer su descarado abuso. Pero los que me dieron cariño eran especiales y al verme, mostraban calor y alegría, junto con una tonalidad de pena, por la suerte que me había tocado, de ahora tener que sufrir la pobre calidad de enseñanza que ofrecía la escuela pública del país.
En mis pasados tiempos de colegio, el presupuesto familiar daba para incluir trasporte privado. Una pareja ya mayor, de algún sector desaventajado del área, se consiguieron una van y, astutamente, se supieron promover entre los abogados, médicos, banqueros y empleados gubernamentales que tenían a sus hijos en el colegio. Así que, por agradecimiento a la confianza que mis padres tuvieron en ellos durante mis anteriores grados, cuando me veían merodeando las viejas esquinas del colegio, me ofrecían pon hasta mi casa. Por un tiempo lo acepté. Pero con el pasar de los meses lo evitaba; en parte por pudor de recibir de gratis lo que era la fuente de sustento de aquellas buenas personas y en parte, porque aprendí a disfrutar de la soledad y espacio para pensar que me daba, aquella larga caminata de dos o tres millas.
Otro tramo de unas seis o siete cuadras desde Esmeralda, me llevaba a la Alejandrino, desde donde podía ver el pequeño colegio privado que manejaba una pareja de recién exiliados en el país y en donde hice desde mi cuarto hasta el sexto grado. Ahí me esperaba el mas suculento tramo de la caminata; el largo Apolo que me llevaría hasta el expreso y de ahí, al barrio donde estaba el recién enclave urbano donde vivía. La Avenida Apolo era especial. Era donde tenía la oportunidad de sumergirme de lleno en mi música. Eran tiempos donde no había ni caseteras portátiles, ni presupuesto para cargarlas y, el radio de transistores que tenía, con un simple cable que lo conectaba al oído, había muerto. Solo restaba mi propia cabeza y el ocasional tarareo, en una memoria que exprimía el jugo cultural y simbólico de cada estrofa, múltiples veces repetidas, de mis canciones predilectas. Entre todas reinaba, por supuesto, Che Che Colé. Donde cada verso iba cayendo en tiempo y casi perfecta sincronía, con su respectiva cuadra. Su comienzo traía un rítmico misterio en el cual, rindiéndose ante la imposibilidad de descifrarlo, estrujados trombones intercambiaban notas con un piano que luchaba por destacarse, entre los pequeños metales de pandereta. “Uba tila ma teyón, tira, arí man dea. Umba Umba te teyeo.” Jerigonza de oculto origen que, más allá de sugerir que la canción era creación de la banda con intención de emular a África, tuvo que esperar algunas décadas para descubrir que fue tomada de una danza y ceremonia real, en algún lugar del continente del antiguo. Costumbre que también luego aprendí era común de un Willie Colón que robaba y grababa temas de Chico Buarque, sin nunca reconocer ni autor ni origen, permitiendo que todos pensaran, eran suyas.

La canción hablaba de bomba y de baquiné, y me regocijaba en ya saber el origen y significado de ambas palabras, pintando con la memoria el cuadro de Oller que había visto en fotografías, junto con el recorrido visual por cada uno de sus personajes, terminando en el pequeño que adornada la mesa central. Entonces hacía la conexión y me esforzaba por no perder la tonada, al recordar al glorioso Harlow y la muerte del Negrito Ñeñeré. Esto ya casi marcaba la mitad del camino, en donde un modesto grupo de tiendas tenía como centro un supermercado, manejado también por el exilio en el país, en donde una vez salí sin pagar un mandado de carne, pues al preguntarle al carnicero por el precio, escuché que dijo “por la casa.” No pude entender la razón para tanta generosidad, aunque sospeché podía ser una promoción por la apertura del nuevo local. Luego mi madre, intentando descifrar tan misteriosa movida, dio con la clave de que el carnicero tuvo que haber contestado “en la caja” a mi pregunta. Demás estaría aclarar que esa fue mi primera y por algún tiempo, última vez, enfrentando las carnicerías de los supermercados y el extraño sistema de cobro que tenían.
En tiempos en donde las letras de las canciones no tenían la disponibilidad del presente, su disfrute dependía de repetir lo que el oído percibía. Por ello cantaba, “che che colisa” en lugar de che che cofriza, “mongi salanga” por coqui saranga y “caca silanga’ por caca chilanga. Pero lo peor, descubrí con los años, venía con, “arere que duro eh, ere tu mira pa’llá, al estilo africano” cuando la letra original era “ayeiyeee, (a ver e’ tu lo ve). Oye tu sentado allá, pareces venezolano.”
Para esta alturas iba llegando al final de La Apolo, hasta aquella vez que, entrando a la marginal del expreso —construcción minimalista por casualidad, de nada en sus paralelos— cae el típico aguacero selvático, tropical, como quien dice, a cántaros, sin techo para resguardarse. Es entonces cuando mi mochila verde, mi favorita, la querida que por algún tiempo ya me acompañaba, decide descargar en mi blanca camisa de uniforme escolar, por el peso de la lluvia, la tinta azul de los nombre que con mucha paciencia y pensamiento, había escogido y escrito con emoción, en la parte atrás de su bulto, el que siempre tocaba su espalda. Su madre no estaría contenta, pero al llegar a la casa y quitarse la camisa, podía aun leer con claridad, en el leve y corredizo añil, los heroicos nombres de, Luis Brignoni, Michael Vicens, Neftali Rivera, Carlos Bermudez, Ruben Rodriguez, Ruben Montañez, Hector Blondet, Jimmy Thordsen, Mariano Ortiz, Teo Cruz, Raymond Dalmau y José Pacheco. Recordó con inmediata alegría la noche que Teo Cruz fue a dar una clínica a la cancha de la urbanización, la incredulidad ante su altura, y la vez que se topó con Neftali Rivera en un ascensor y de igual manera, pero diferente, la sorpresa de su estatura.
Esas eran las tardes de caminata luego de la escuela. Las mejores memorias de una soledad que con los años descubro venía tal vez de fábrica, pues me ha acompañado en todo lo que toma reflexionar, leer y escribir cosas como esta, por más de cuatro décadas en el futuro. Incluso la historia de aquella vez que saliendo de la escuela, se despidió como siempre de la cuesta de la Parkville y al final del último escalón, estacionado junto a la acera, pero con el motor encendido, estaba el caballero de traje y corbata tras el volante, esperando y con cara de confundido que, haciéndole señas le indica que está un poco perdido y que necesita llegar a Los Filtros. Como estudiante de intermedia y sin carro, no tenía un conocimiento claro de la dirección, pero si había prestado atención a los comentarios de adultos que, al pasar en dirección a los chicharrones y cerca de las ruinas, había un desvío que llevaba a los mentados Filtros. Le hice saber mi inseguridad al conductor y traté de explicarle lo mejor que pude como llegar, pero aun confundido, el señor mayor, de traje y corbata, me pide que vaya con el y le indique, y que luego me lleva hasta mi casa. Dudé, pero a la vez pensaba en la imposibilidad de que un ser tan educado pudiese buscar nada más que una honesta dirección y accedí montarme en el carro. La conversación fue amena y es sorprendente que con tanta memoria para los eventos de aquella parte de su vida, no pueda precisar exactamente que sucedió después. Solo recuerda que se hizo evidente que no iban en dirección a Los Filtros, cuando se cuela una oferta de dinero, creo que de unos veinte pesos, y algo en la forma de organizar las palabras y gestos que escuchaba, me dio mucho temor, a la vez que, mientras le exigía me llevara a mi casa como prometido, mantenía una incontrolable erección, la cual el señor de traje y corbata se le hizo imposible obviar.
Calculé que no podía abrir la puerta y tirarme en medio del tráfico y, la verdad es que mi pánico se mantenía en jaque, por la amabilidad que mostraba el señor de traje y corbata. Según le indicaba las direcciones hasta mi casa, Alejandrino, Apolo, el expreso, pensaba en el dilema de que le estaba revelando mi lugar de residencia al amable y aterrador señor, el cual no puso mucho obstáculo a mis exigencia, las que permanecieron enmascaradas todo el camino por un insumiso roble que entre mis piernas, amenazaba con desgarrar el apretado mahón escolar. Decido pedirle que me dejara un tanto alejado de mi casa y este accedió, no sin intentar una última oferta de ahora treinta pesos y la mención de mi precoz y descomunal miembro, su visible viscosidad y la consideración que debería darle a su significado. Me negué, ofendido y con firmeza. Me bajé del carro del señor de traje y corbata y caminando con lentitud, calculando el tiempo que ese impensable automóvil necesitaba para alejarse y que pudiera ir y buscar refugio en mi hogar.
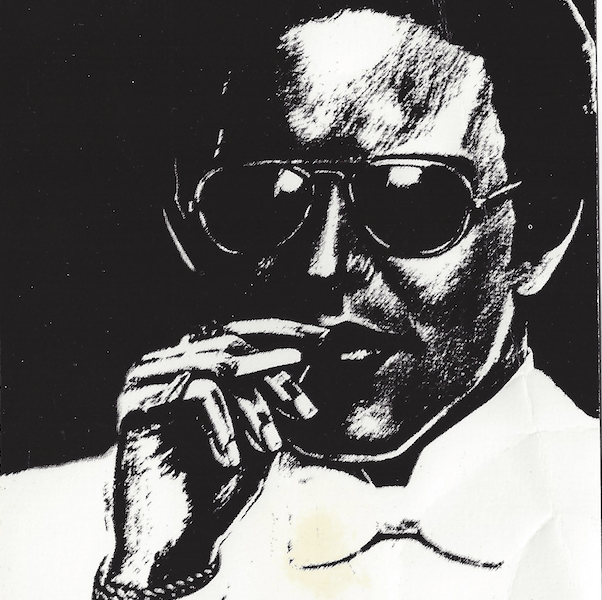
Aun le faltaban algunas caminatas antes de terminar el año escolar y moverse al lejano edificio de la superior. Todas ellas se hicieron muy de prisa, con amplios ojos que intentaban todo ángulo con simultaneidad, sumergido en un silencio el cual ya no ocupaban ni Héctor Lavoe ni el equipo nacional.
